Carta 41: De Luis Miguel a Emilio
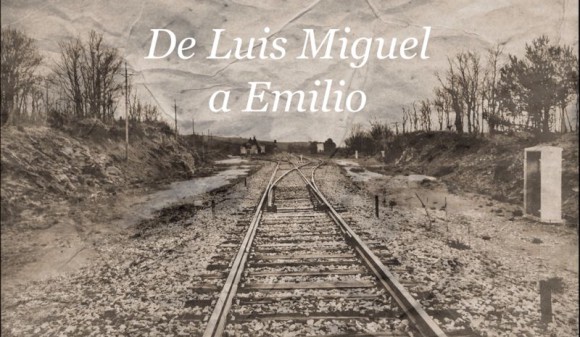
Marcenado del Moire, 20 de junio de 1941
Mi estimado compañero:
Querría comenzar estas líneas con buenas noticias, ya que tras leer tu última carta me quedé un tanto apenado por todo aquello que me narraste. Con la marcha de tu esposa, y ahora la pérdida del doctor, puedo imaginar cómo te sientes. Parece ser que la vida no para de ser injusta contigo. Tú, que te desvives por los demás, ahora te ves solo cuando más nos necesitas. Si estuviese en Madrid en estos momentos, no dudes que me importaría bien poco lo que pudiese ocurrirme por descubrir mi escondite, con tal de acompañarte y hacer más llevadero este período desafortunado que te aísla. Pero no desesperes, querido amigo, confío en que encontraras una vía de escape que te ayudará a afrontarlo todo. Sé que así será.
Bien, mis buenas noticias para ti son que por fin ya estoy en Asturias, en la Quintana, junto a tu gran amigo Dalmacio y desde ahora también mío. Con respecto a este lugar, he de darte la razón, pues es un sitio apacible y sosegado que supera incluso tus descripciones. No obstante, creo que esas semanas en la capital me han hecho mucho bien. He podido recordar a mi familia de antes de aquella maldita guerra que finalizó hace ya casi dos años, pero que sigue ahumando las calles, una familia unida por sentimientos y no destrozada por ideologías. En definitiva, una familia normal. Mi familia perdida me ha dado fuerzas.
¿Recuerdas a don José Ignacio? Es el viejo cura del que te hablé, el de la parroquia de San Ginés. El día en que hice la visita a su iglesia, se fijó en mí más de lo que yo supuse. La verdad es que ya estando allí pensé que él y mi madre habían mantenido el contacto hasta el mismísimo día de su muerte. Y ahora sé que así fue, y que mi santa madre, que en paz descanse, le hablo de mí e incluso le mostró alguna fotografía mía de ya mayor. El caso es que el cura me reconoció de algún modo y mandó que me siguiera a alguno de sus fieles monaguillos, y digo fieles aunque posiblemente le temerán más que al mismo demonio. Yo, en aquel momento, estaba tan ensimismado con mi regreso a Madrid que no me percaté de nada. Pero así, el párroco se hizo con mi nueva dirección: el piso que me permitiste invadir por un tiempo, el espacio de tu mentor. ¿Y qué hizo con esa información? Proporcionársela al mismísimo señor Herranz.
Mi padre llamó a la puerta esa tarde de miércoles, mientras recogía mis cosas decidido a emprender viaje a Asturias. Abrí, pensando que era la portera. Puedes imaginar mi cara de sorpresa, asombro y miedo cuando le encontré allí. Y no te puedo mentir, a ti no. Sentí una especie de alegría que ni yo soy capaz de explicar.
Por un instante, el tiempo pareció paralizarse. Fue como si el silencio lo poseyera todo. Ninguna reacción, ni suya ni mía. Cuando me hice cargo de la situación, respiré más tranquilo al comprobar que había venido solo, sin la compañía de su inseparable abogado y amigo, Joaquín Urrutia. Mis deseos luchaban entre sí, quería golpearle pero también abrazarle. Pero Emilio, ¿sabes algo? Fue la primera vez en que no vi soberbia en los ojos de mi padre. Busqué en mi alma el enojo, alimentado durante tanto tiempo, y de pronto no lo encontré. Sentí que el enfado no solucionaba nada, pero no era capaz de explicarle a mi corazón lo que mi cabeza pensaba.
De pronto abrí la boca y me escuché decir: “Padre, el enfado sólo es negar la realidad que no nos gusta y nos hiere”. Esas fueron mis primeras palabras hacia él, y te las escribo tal y como las dije, porque no las olvidaré nunca. Creo que quería hacerle reaccionar y tras observarle, decidir: o cerraba la puerta de golpe y volvía a huir, o podría por fin mantener una conversación con él. Su respuesta no podrías imaginarla nunca. Él, tan frío como siempre, tan señorial y tan estirado, pero envejecido, con algo roto por dentro, se limitó a levantar una ceja, mirar de reojo hacia el interior de la casa, y como el que sentencia y fusila al mismo tiempo, me contestó: “Hijo, el enfado tiene una relación directa con nuestras expectativas y el nivel de exigencia. En eso me fallaste…”. Y cuando sentí removerse la ira en mi interior y estaba a punto de replicarle, algo pareció cambiar en su talante, y continuó, sin dejarse interrumpir: “… y por eso ya no te culpo. Porque fui yo quien creyó que me habías traicionado al no cumplir mis ideales. Por esto debías pagar. Pero no eran mis ideas las que debían impulsarte, sino las tuyas. Hijo, ahora me doy cuenta. He sido injusto y egoísta, indigno como patriarca de familia. He estado perdiendo el tiempo, he roto mi familia y por esto estoy pagando desde que nos dejó tu madre. Estoy solo y me rechazas. Pero bien merecido lo tengo, y es el peor castigo que un padre puede recibir”.
Nos fundimos en un abrazo eterno, inseparable. No podía creer lo que estaba ocurriendo, pero era algo muy real y estoy seguro de que mi madre, desde el Cielo, se sintió feliz de nuevo. Me lo llevé por fin al interior de la casa, temiendo que la portera estuviese espiando, y una vez dentro saqué coñac de alguno de los muebles del doctor Cervello de Guillerna, nos sentamos y pudimos conversar durante horas.
Hablamos de sus intenciones cuando fue a buscarme a Roma y de su infatigable búsqueda, y en efecto, su decisión de entregarme al Régimen era firme en aquel momento. Me había denunciado como enemigo de la Patria y, azuzado por sus compañeros, se lanzó en mi captura. Le vi viejo y enfermo, consumido. Le escuché y logré entender hasta qué punto el poder de unas ideas políticas puede manipular incluso el amor de un padre hacia su hijo, y eso me entristecía, y me compadecí de él. Insistió una y mil veces en pedirme el perdón y que le dejase recuperarme, y créeme que confié del todo en sus palabras. Le pregunté a qué era debido ese cambio en sus intenciones, ahora que me tenía en sus manos y podría conseguir su propósito. Su respuesta fue tan sencilla como rotunda: me dijo que perder una esposa es duro, pero que si además perdía un hijo, y siendo él quien le sentenciaba, no lo hubiera podido superar.
Le conté mi enfermedad, mis peripecias para huir de sus persecuciones, mi estancia en grandes ciudades como París o Roma y mi larga convivencia con los vecinos de Torrejón de Velasco, pero no le conté mis planes de irme a Asturias de inmediato. Le confirmé lo que él ya sabía, que yo fui aquella persona que se hizo pasar por médico en el hospital donde Mamá había muerto. Que no llegué a tiempo, pero que de algún modo me despedí de ella. Hasta le mostré el rosario y la carta que mi madre me dejó, y que desde entonces me acompañan allá donde voy. La lloramos juntos. Ahora sé que, muriendo, ella nos juntó de nuevo.
Cuando quisimos darnos cuenta, habían pasado horas y la noche había caído. Por fin mi padre decidió levantarse del asiento, y con una mirada húmeda y vidriosa me advirtió que por desgracia debía marcharme. No podía continuar ni en Madrid, ni en ese piso. No era posible retirar la denuncia por traición, y si simplemente intentara hacerlo, se condenaría a sí mismo. De todos modos, y al haberse reunido conmigo, quedaba él también contaminado, también era un traidor. Era posible que le hubieran seguido, y si así había sido, descubrirían dónde poder capturarme, y dónde hacerse ahora, no ya con uno, sino con dos traidores al Régimen. Debíamos vernos lo menos posible, por nuestra protección, aunque quedamos unidos y en paz.
Cuando se hubo marchado, no lo dudé un instante: ya no era una la razón por la que debía irme a toda prisa del piso del doctor, sino dos. Y fue esa misma noche cuando partí hacia la estación de autobuses. Sé que si le hubiera hecho partícipe a mi padre de mis planes, me habría querido dar dinero. Pero ya no lo quiero. Ya no necesito más para mantenerme que mis propios medios.
Bien, salí del piso de tu ya fallecido mentor al poco de que mi padre se fuese. No quería que mi presencia allí pudiera ser una preocupación añadida a las que ya te ocupan. A última hora y apresurado, pude acercarme hasta la estación de autobuses y hacerme con un billete para viajar hasta Oviedo, tal y como Dalmacio me había indicado. La verdad es que hubiese preferido viajar en tren, pero mis ahorros están muy mermados, y si a esto le sumas mi intención de ayudar a Dalmacio económicamente por acogerme en su hogar, no debía incurrir en gastos innecesarios.
La compañía Alsa ofrece buenos precios a cambio de un viaje lleno de baches, asientos estrechos y duros para poder ir sentado en un autobús que apenas es una furgoneta grande, y rodeado de gallinas, paquetes con olores a todo tipo de productos, y días interminables viendo parajes desolados y desérticos. El gasógeno barato que utilizan como combustible es tan mortecino que da la impresión de que se iría más deprisa andando, y esto se confirma cuando en las cuestas arriba el pasaje debe bajarse y empujar. Y esto no es todo; particularmente este viaje ha estado amenizado por los llantos de niños hambrientos y voces dirigidas al conductor de señoras o señores que quieren orinar cada quince minutos obligándole a parar, y toses y esputos en mi propia cara, todo un paraíso para el viajero. Nada que ver con el transporte público del que hice uso estando en Europa.París o en Roma. Tengo la impresión de haber estado en esa furgoneta una eternidad.
Una vez llegado a Oviedo, seguí todas las indicaciones del mapa que Dalmacio me dibujó. Tomé el tren hasta la estación de Avilés. Cierto es que allí podía haber contratado los servicios de Marcial, el carretero, para que me llevase hasta la Quintana, pero pensando en cómo Dalmacio me alertaba en su carta para que evitase en la medida de lo posible ser visto de camino a la casona, decidí rechazar este transporte y comencé a caminar, dejando de lado Marcenado del Moire a pesar de que me hubiese encantado hacer una visita; desde las afueras parecía ser un pueblo de lo más acogedor.
Sentí miedo atravesando el valle y el bosque. Temía la soledad tanto como encontrarme con cualquiera que pudiese preguntarme, e incluso tuve mucho cuidado de no cruzarme con aquellos campesinos que quisieran ofrecerme sopa de setas, pues ya Dalmacio me contó su experiencia con ellos. No las tenía todas conmigo. Según avanzaba, a pesar del verano incipiente, el frío calaba en mis huesos, mis fiebres aumentaban, la tos no cesaba y el camino era largo y escondido, algo tenebroso lo envolvía. En más de una ocasión creí haberme perdido, y esto sucedió, pero no desistí, aunque algunas veces pensaba que caminaba sin rumbo. Hasta miedo me daba cruzarme con el Busgosu, aun sabiendo que es considerado gentil y amable, porque al fin y al cabo yo no dejaba de ser un mero forastero e invasor de sus territorios. Desconocía cuál podría ser su reacción al encontrarme, si era cierta su existencia. Por suerte, antes de que cayera la noche pude encontrar aquella casona escondida y rodeada de enormes pastos, que daban la bienvenida a mi descanso y por qué no, a mi libertad.
Tras insistir y golpear el portón de la casa varias veces, éste se abrió, dejando ver tras las sombras a Dalmacio, que portaba una pala en mano, que más tarde me confesó que llevaba por si algún merodeador o ladrón se atrevía a desafiarle. Cuando le dije mi nombre, me recibió con un fuerte abrazo. Créeme si te digo que no me sorprendieron su amabilidad y educación. Desde ese mismo instante comprendí por qué decidiste que éste era el mejor lugar donde yo podría por fin descansar.
Pero, querido Emilio, has de saber que, lamentablemente, el viaje no me hizo ningún bien. Mi estado de salud ha empeorado a pasos agigantados. Puedo suponer que en el autobús alguien me ha contagiado algún mal resfriado o vete tú a saber qué. Y si hemos de sumar que después tuve que caminar por aquellos largos caminos que consiguieron agotar mis fuerzas, puedes suponer el estado en el llegué a la Quintana.
Dalmacio se desvive por mí. No llevamos ni dos semanas conviviendo y podría decir que ya le siento como a un hermano. Es todo bondad en él. Tú que sabes cómo es, fíjate que hasta se negó a aceptar mi dinero para comprar provisiones poniendo mil excusas, tales como que no le servía para nada, ya que debía mantenerse oculto y no podría usarlo, o que con lo que tenía daba suficiente para vivir los dos, pero tras mucha insistencia por mi parte, encontramos una solución para que nos fuese útil. Entregamos una cantidad a Xoaquín el comunista, quien, enviado por don Roque, sube a la Quintana muy de vez en cuando para comprobar que nos encontramos bien.
El hombre nos ha comprado legumbres, harina, algunas semillas y hasta unas botellas de vino, con las que aderezar las pocas comidas que puedo ingerir. Y es que paso en cama prácticamente todo el día. Cuando no estoy dormido, Dalmacio se queda a mi lado, y charlamos y nos contamos batallitas de antes de la guerra. Bueno a decir verdad, es él quien me las cuenta, porque hay días en los que apenas puedo pronunciar palabra. Pero Dalmacio no desespera, continúa hablando y hay ocasiones en las que me cuenta las mismas anécdotas varias veces. El pobre, imagino que ya no sabe ni qué inventarse, pero yo le escucho como si fuese la primera vez que atiendo a sus palabras.
Hago mil y un esfuerzos por levantarme para salir a pasear por los pastos junto a él, por parecer fuerte y ayudarle en lo que puedo, porque siento que más que una compañía soy un estorbo. Te alegrará saber que esta semana me siento un poco más enérgico, las fiebres parecen haberme concedido algo de tregua, y esto me hace sentir algo más fuerte y puedo disfrutar de estos parajes y bosques tan reposados. Por eso estoy aprovechando para escribirte hoy: no sé cuánto tiempo permaneceré tan consciente.
Ahora ya debería despedirme, querido amigo. He de ayudar a Dalmacio a preparar algo para la cena, aprovechando que hoy parezco encontrarme algo más activo. Deseando que pudieras viajar hasta estos lares asturianos que todo lo pintan de otro color, te envío el mayor de los abrazos, que ojalá algún día pueda hacerse realidad.
Siempre tu amigo,
Luis Miguel Herranz
Deje un comentario